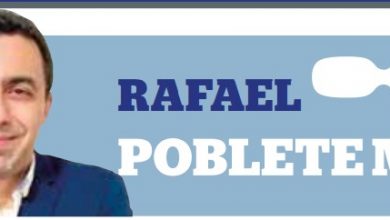Parecía que, con Donald Trump en Norteamérica, Nayib Bukele en Centroamérica y Javier Milei en Sudamérica, el liberalismo sentaba las bases de una hegemonía sólida en el continente. Sin embargo, el triunfo de la izquierda en Uruguay vuelve a recordarnos la llamada ley del péndulo, según la cual, las preferencias políticas tienden a ir de un extremo a otro. El péndulo en la vida política tiene su origen en la física. En la tercera Ley de Newton, que determina que a una acción corresponde una reacción en igual magnitud y dirección, pero en sentido contrario. Pero ya Galileo, en 1583, había planteado este efecto al observar el balanceo de un candelabro en la catedral de Pisa.
Brasil es un claro ejemplo de este movimiento pendular en la política que encuentra su momento de ebullición cuando hay elecciones presidenciales. En las tres últimas décadas, Brasil ha oscilado entre la derecha (Fernando Collor de Melo, Fernando Henrique Cardozo, Michel Temer y Jair Bolsonaro) y la izquierda (Dilma Rousseff y Lula da Silva).
Por su parte, Chile pasó de la centroizquierda de Michelle Bachelet a la derecha de Sebastián Piñera y luego fue de regreso a la izquierda con Gabriel Boric, pero ahora parece estar virando a la ultraderecha. Lo mismo ha venido pasando en México, Colombia, Ecuador, Argentina y otros países del continente.
En las elecciones de 2019 en Uruguay, el Partido Nacional, de derecha, volvió al poder después de tres décadas, acabando con el ciclo de gobierno del Frente Amplio, de izquierda. Pero resulta que en las elecciones presidenciales del último domingo el Frente Amplio volvió al poder, en un hecho que ratifica el movimiento pendular de las tendencias políticas en la región.
Se trata de un fenómeno que se ha estado repitiendo a lo largo de la historia. Desde la Revolución Francesa, que pasó de un movimiento libertario a un régimen de terror y después al autoritarismo de Napoleón Bonaparte, lo que vemos ha sido siempre un movimiento pendular. El descontento actúa como el dinamo de un motor y produce esa reacción contraria.
Perú no es la excepción. De Humala pasamos a PPK y luego a Castillo. Por más que los analistas y opinólogos observen giros a la izquierda y a la derecha producto de una supuesta identificación política e ideológica, ese diagnóstico parece estar equivocado porque en realidad la población no vota pensando en Carlos Marx o Adam Smith, sino emocionalmente, es decir, por el que le cae bien y contra el que le parece detestable. Mañana veremos de qué manera este fenómeno podría influir en las elecciones que se realizarán en 2026 en Perú. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.