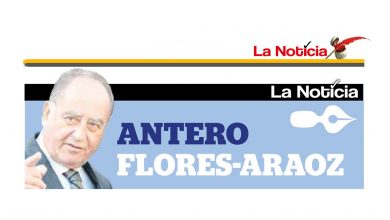Nuestra Constitución, en su artículo 48, establece como idioma oficial el castellano y señala que, “en las zonas en que predominan, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes…”. A ello se suma el principio de que nadie puede ser discriminado por su idioma y el derecho a utilizar su lengua materna ante cualquier autoridad mediante un intérprete (Artículo 2, incisos 2 y 18 de la Constitución).
Hasta aquí, todo tiene lógica y razonabilidad. Sin embargo, pretender sustituir a la Real Academia Española (RAE) por el Estado Peruano para establecer las reglas del uso de nuestro idioma mediante una norma legal es, francamente, un exceso, por no calificarlo de insensatez. Probablemente, altos funcionarios del Estado, en sus tres Poderes, inducidos, entre otros factores, por el llamado “enfoque de género” y otras tendencias contemporáneas, han intentado regular normativamente el idioma castellano.
En efecto, en marzo de 2007, la Ley 28983 (inciso 3 del artículo 4) determinó como uno de los roles del Estado “incorporar y promover el uso del lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones escritas y documentos que se elaboren en todas las instancias y niveles de gobierno”.
Afortunadamente, gracias a la perseverancia de la congresista Jáuregui de Aguayo, se logró enmendar la norma mencionada mediante la Ley 32003, aprobada en abril de 2024. En esta última disposición se modificó la denominada “Ley de igualdad entre mujeres y hombres”, con el objetivo de precisar el uso del lenguaje inclusivo.
El nuevo texto suaviza la intromisión del Estado en las reglas idiomáticas y establece que es rol del Estado incorporar y promover el uso del lenguaje inclusivo, pero aclara que “…no implica el desdoblamiento del lenguaje para referirse a mujeres y hombres. Se entiende como desdoblamiento del lenguaje la mención por separado del género masculino y del género femenino en el lenguaje cuando exista un término genérico que incluya a ambos”.
Pese a la claridad de la nueva norma, el Ministerio de la Mujer aprobó la “Guía para el uso del lenguaje inclusivo: Si no me nombras, no existo”, mediante la Resolución Ministerial N° 125-2025-MIMP, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 3 de abril de 2025. En esta disposición, se ignoró la Ley 32003 al insistir en la separación idiomática entre lo masculino y lo femenino.
Ante las críticas generadas por esta medida, el propio Ministerio de la Mujer emitió la Resolución Ministerial N° 331-2025-MIMP al día siguiente, dejando sin efecto la disposición anterior. Sin embargo, para minimizar el impacto, solo la publicaron en el portal digital del ministerio y no en el diario “El Peruano”, lo que evidencia una estrategia discreta.
Como dicen los jóvenes—y lo mencionamos para evitar incomodidades—los varones no se molestan por el uso de vocablos femeninos que también los incluyan. En el Parlamento, por ejemplo, todos son “congresistas”, pues no existe el término “congresistos”, así como tampoco existe “oculisto” en relación con “oculista” ni “policíos” para referirse a los policías hombres.
(*) Expresidente del Consejo de Ministros.
* La Dirección periodística no se responsabiliza por los artículos firmados